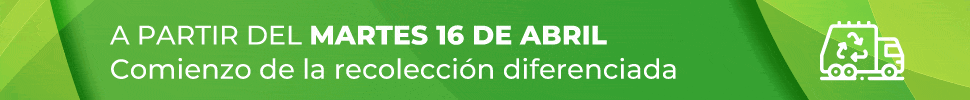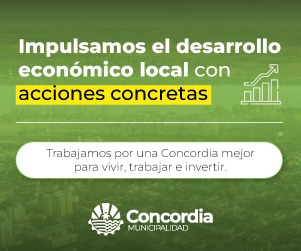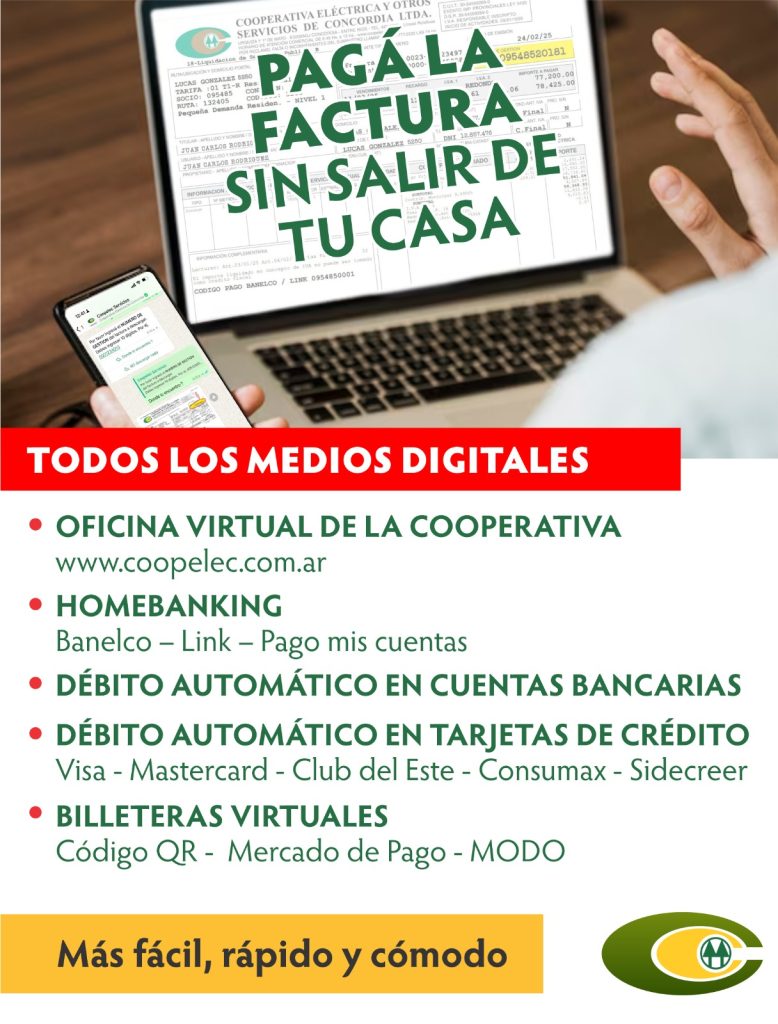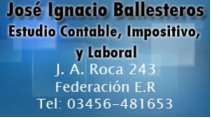La Argentina atraviesa una nueva etapa de contracción económica que se manifiesta en todos los planos: el consumo se retrae, la industria pierde capacidad de reacción y el empleo formal se reduce. En este contexto, tres fenómenos se entrelazan y reconfiguran la vida económica cotidiana: el desembarco masivo de plataformas digitales de importación, el auge del cuentapropismo y la expansión de la economía en negro.
La estanflación -esa combinación de estancamiento con inflación- se ha convertido en una marca de época. Con menos ventas, crédito restringido y un freno en las inversiones, el comercio tradicional se encuentra en una encrucijada que limita sus márgenes de supervivencia. Lo que comienza como una caída del poder adquisitivo en los hogares se extiende rápidamente a toda la cadena productiva, debilitando tanto al pequeño comerciante como a la industria.
En ese escenario irrumpen con fuerza plataformas globales como Shein o Temu. Sus precios, imposibles de igualar para cualquier productor local, se explican por la escala de producción asiática, la logística directa al consumidor y los vacíos impositivos que aún persisten en los envíos pequeños. Para el consumidor, comprar barato y con un clic parece una oportunidad, pero detrás de esa comodidad se esconde la contracara: la industria nacional, sobre todo en rubros como el textil o el calzado, queda contra las cuerdas y con serias dificultades para competir.
Frente a la falta de empleo estable, miles de personas encontraron en las redes sociales y en el comercio informal una alternativa de ingresos. El cuentapropismo se expande como una respuesta social a la precarización laboral: revendedores, pequeños productores artesanales y prestadores de servicios se multiplican en un mercado atomizado, flexible y frágil. Más que un modelo de desarrollo, lo que se observa es una economía de subsistencia que refleja tanto la inventiva popular como la vulnerabilidad de quienes dependen de ella.
La presión impositiva, sumada a la pérdida de poder de compra, también alimenta la economía en negro. Muchos comercios dejan de facturar para poder ofrecer precios competitivos, mientras los consumidores aceptan transacciones sin ticket ni garantía porque ya no pueden pagar más. El Estado, al mismo tiempo, ve cómo su recaudación se erosiona, lo que lo obliga a ajustar y a incrementar la presión sobre los que cumplen, generando un círculo vicioso que termina empujando a más actores hacia la informalidad.
Allí donde el sistema financiero formal cierra sus puertas, surgen circuitos paralelos de crédito. Locales de electrónicos, motos y autopartes ofrecen ventas en cuotas en efectivo y sin requisitos a personas que no acceden al sistema bancario. Este mecanismo funciona como una suerte de banca alternativa que permite acceder a bienes de consumo a sectores marginados, aunque a costa de sobreprecios e intereses muy altos.
En paralelo, en ciudades como Federación, emergen tensiones sociales vinculadas a la apertura de nuevos locales comerciales cuyos propietarios son de origen boliviano. Vecinos y actores del comercio local expresaron su preocupación en torno a este fenómeno y llamaron a “defender lo propio”. Ese planteo, más allá de lo económico, pone en juego una mirada cultural y social que externaliza al “otro” y proyecta sobre él el malestar generalizado que provoca la crisis. El análisis de esta situación permite observar cómo, en contextos de fragilidad económica, las tensiones se desplazan hacia el terreno identitario, reforzando fronteras simbólicas y generando discursos de exclusión.
A esta discusión se suma un reclamo concreto: muchos comerciantes federaenses exigen un marco regulatorio que ponga límites a lo que consideran competencia desleal entre comercios. Reclaman mayores controles, monitoreo e inspecciones, y en algunos casos plantean que las cámaras de comercio gestionen la incorporación de estas firmas, que hoy funcionan en la informalidad o en un régimen flexible, al sistema formal, de modo que tributen y compitan “en blanco” en igualdad de condiciones.
Desde esa perspectiva, la lectura de la realidad requiere apoyatura conceptual que vincule distintos niveles: la globalización que habilita las plataformas digitales de importación, la precarización laboral que impulsa al cuentapropismo, la informalidad que crece como estrategia de supervivencia y las tensiones sociales que emergen en lo local frente a la percepción de competencia desleal. Cada una de estas dimensiones es parte de un mismo entramado donde lo económico, lo cultural y lo político se superponen y retroalimentan.
La fotografía actual muestra un país fragmentado en capas: una minoría con acceso a crédito y consumo formal, una mayoría que sobrevive en la informalidad y el cuentapropismo, y una industria debilitada que no logra competir frente a las plataformas globales. El desafío de fondo es cómo reconstruir un modelo productivo que genere empleo genuino, sostenga el mercado interno y devuelva competitividad a la economía, sin quedar arrasado por la informalidad, por las nuevas lógicas del consumo digital y por la reproducción de tensiones sociales que profundizan la división.